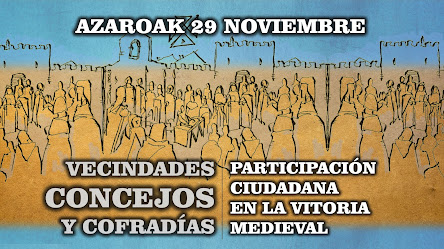martes, 18 de junio de 2024
Santo Domingo de Vitoria. Un paseo por el desaparecido convento.
miércoles, 15 de mayo de 2024
miércoles, 6 de marzo de 2024
Para los alumnos del curso de Historia Medieval de Vitoria (1)
Estas semanas de Febrero y Marzo me encuentro impartiendo las clases correspondientes al curso 'Guía para viajar en el tiempo a la Vitoria medieval' dentro del programa Aulas +55 de la Casa de Cultura.
Con objeto de que los alumnos y alumnas que asisten al mismo (y ya de paso también para todos aquellos que entren en el blog) a continuación adjunto una serie de enlaces a distintos contenidos que estoy convencido que serán de gran utilidad para quien tenga interés en la historia medieval de nuestra ciudad.
1. En primer lugar, a un nivel más global y general, el alumno o alumna encontrará mucho material en los canales que habitualmente empleo para hacer divulgación histórica, que son (para acceder basta pinchar en los enlaces):
a) Canal de YouTube: 'Historias de Vitoria y Álava': https://www.youtube.com/@arqueologo_/videos
b) Canal de podcast en Ivoox: https://go.ivoox.com/sq/910276
c) Libros, artículos descargables en pdf: https://metaaprendizaje.academia.edu/Ismael_Garcia_Gomez
d) También hay bastante material en el blog: www.historiadevitoria.com
e) Para quienes usen redes sociales tienen las siguientes formas de contacto:
- Twitter: https://twitter.com/arqueologo_
- Facebook: https://www.facebook.com/ismael.garcia.9041
- Instagram: https://www.instagram.com/ism.garc/
2. Más concretamente en el curso he hablado de varias publicaciones a las que se puede acceder on-line y/o descargas los pdfs:
a) "Arqueología e historia de una ciudad. Los orígenes de Vitoria-Gasteiz". De Azkarate, Solaun y otros:
b) "Vitoria-Gasteiz antes de Vitoria-Gasteiz. Una aproximación a la construcción historiográfica de los orígenes de nuestra ciudad" de Ismael García-Gómez: https://www.academia.edu/35285867/Vitoria_Gasteiz_antes_de_Vitoria_Gasteiz_Una_aproximaci%C3%B3n_a_la_construcci%C3%B3n_historiogr%C3%A1fica_de_los_or%C3%ADgenes_de_nuestra_ciudad?uc-g-sw=10139366
3. También se ha hablado de otros libros disponibles para el préstamo en la propia Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en la Biblioteca de la Universidad del País Vasco y en otras (también están disponibles a la venta):
a) "Vitoria-Gasteiz y su hinterland. Evolución de un sistema-urbano entre los siglos XI y XV". Tesis doctoral de Ismael García-Gómez: https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=UPTP0175471
b) "Urbanismo, patrimonio, riqueza y poder en Vitoria-Gasteiz a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna". De Ernesto García-Fernández, José Rodríguez Fernández e Ismael García-Gómez.
c) "Libros de Cámara del Concejo. Actas municipales de Vitoria (1428)". De Munita, Paz, García-Gómez, Rodríguez Fernández, Galdós y Díaz de Durana: https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=UIHEP235544
Según vaya proporcionando nuevas referencias en las clases, iré proporcionando por esta vía de mi blog nuevos materiales.
viernes, 2 de febrero de 2024
¿Y quién las manipula? Monjas en la Vitoria del siglo XVI
martes, 16 de enero de 2024
1589. Aquellas monjas que quisieron 'tomar la calle'
martes, 9 de enero de 2024
Vitoria no se fundó en 1181 (el podcast)
sábado, 6 de enero de 2024
Monjas, parques, ferrocarriles, juderias y mucho más.
viernes, 1 de diciembre de 2023
Las brujas de Korres
jueves, 23 de noviembre de 2023
Vecindades, gremios y cofradías. Participación ciudadana en la Vitoria medieval
martes, 14 de noviembre de 2023
Mucho antes de Ikea, la silla Vitoria
martes, 7 de noviembre de 2023
Un pasado para el futuro de Olárizu
martes, 31 de octubre de 2023
Olarizu. Paisaje medieval fosilizado
jueves, 26 de octubre de 2023
Vitoria 1836. Sus murallas durante la Primera Guerra Carlista
Las guerras siempre son fuente de sufrimiento. Es por ello que la gente suele mantenerlas muy vivas en su memoria durante varias generaciones. Además, las guerras también dejan otro tipo de recuerdos, que quedan impresos en las calles de ciudad como la nuestra, aunque no sepamos verlos: ¿sabíais que el trazado de muchas de nuestras calles sigue la línea de las murallas que se construyeron en la Primera Guerra Carlista?
martes, 24 de octubre de 2023
Vitoria, Gasteiz, y el enigma de Santa Ana
miércoles, 4 de octubre de 2023
Un día de mercado en la Vitoria de 1850
lunes, 10 de julio de 2023
El castillo de Behobia, un legado de guipuzcoanos, navarros y franceses.
Texto: Ana Galdós Monfort (@GaldosMonfort)
Imágenes: Ismael García-Gómez (@arqueologo_)
Publicado originalmente en: El Diario Vasco
Si tenemos la oportunidad de viajar al verano de 1515 y estamos buscando trabajo, es probable que fácilmente encontremos uno en Irun. De hecho, en esa localidad el rey Fernando el Católico ha ordenado construir un castillo y lo quiere tener operativo en un año y medio. De manera que, las autoridades han comenzado a reclutar canteros, herreros, carpinteros y peones. Se necesita mucha mano de obra para levantar en dieciocho meses un edificio de piedra capaz de resistir el impacto de las catapultas y el asedio de la infantería.
 |
| Gazteluzar en proceso de construcción (clic para ampliar). |
Muchos hombres y mujeres de Irun se han apuntado para trabajar, aun así, no son suficientes. Por eso, las autoridades han pregonado por toda Gipuzkoa que necesitan gente para desbrozar terrenos, palear tierra, picar piedra y transportar tablones. También han pedido ayuda en Lesaka, el Baztán y Pamplona e incluso en el otro lado de la frontera: Hendaia, Urrugne y Saint Jean Pied de Port. El llamamiento ha tenido éxito y han venido trabajadores de todas esas localidades.
Ahora bien, además de personal para llevar a cabo trabajos físicos, las autoridades necesitan gente especializada: maestros canteros, carpinteros, herreros, tejeros y capataces. Algunos profesionales de Irun y Hondarribia han aceptado trabajar en el castillo; en cambio, otros no pueden, pues tienen en marcha otras obras o no pueden desatender los talleres durante tanto tiempo. Así que, también tienen que hacer un llamamiento a los especialistas de otras localidades guipuzcoanas, navarras y francesas.
De forma que, tanto si tenemos experiencia en el sector de la construcción como si no, en el verano de 1515, tenemos la posibilidad de trabajar. Eso sí, antes de nada debemos buscar un lugar donde hospedarnos. Sin embargo, dado el gran número de personas que han llegado de otras localidades, nos resulta complicado encontrar alojamiento. Probablemente, la posada más céntrica esté completa y tendremos que ir a otra que, aunque alejada de la iglesia, de la plaza y del embarcadero, tiene alguna habitación disponible.
Resuelto el asunto de la posada, podemos ir a la colina donde se construirá el castillo. Desde esa elevación, se ve el paso de Behobia, un vado por donde una compañía de soldados podría cruzar el Bidasoa llevando sus cañones, arcabuces y ballestas, con el objetivo de atacar Gipuzkoa. También se ve el camino que viene de Navarra, el reino que Fernando el Católico acaba de conquistar, en 1512.
Desde ese alto, nos daremos cuenta de que varias gabarras navegan por el río. Unas van cargadas de ladrillos, otras de arena, y las hay también que llevan tablones de madera. Algunas vienen de Hondarribia, otras de Navarra y, también, de Francia. Cuando llegan al embarcadero de Behobia, varias personas descargan el material y lo suben a la obra con ayuda de mulas y de carromatos.
Esa colina ha cambiado mucho en pocos meses. Antes de que el rey pensara construir el castillo, una familia tenía plantados manzanos ahí. Ahora ya no queda rastro de esos árboles, puesto que la Corona los ha mandado talar y aprovechar la madera para las obras. Al menos, el rey ha acordado indemnizar a la familia propietaria.
 |
| Mujeres y hombres en los trabajos de Gazteluzar (clic para ampliar) |
También han cambiado los alrededores de la colina. Ahora han desbrozado, nivelado y rellenado de grava y arena varias zonas que estaban cubiertas de maleza y arbustos. Han convertido esos terrenos en caminos lo suficientemente anchos para que circulen por ellos carretas cargadas con el material de construcción.
Desde la colina, podemos oír en sordina el repique metálico de los picos sobre la roca caliza. Y es que en las canteras de Irun, hombres y mujeres han comenzado a extraer piedra para levantar las paredes del castillo. También se oyen los carros chirriones que, tirados por bueyes o caballos, transportan los bloques de caliza. Cada vez que giran las ruedas, sus ejes emiten un sonido que parece un gemido.
A partir de octubre, veremos cómo aumenta el trasiego de personas que trabajan en el castillo. Mientras hombres y mujeres descargan allí bloques de caliza, el maestro cantero indica a sus peones cómo tallar las piedras. Por otra parte, los herreros afilan las hachas desgastadas, reparan los picos deformados y fabrican clavos en la fragua que se ha construido en un extremo de la colina.
Por su parte, varios carpinteros levantan los andamios con vigas de roble y de haya. El roble proporciona la resistencia para soportar el peso de los obreros que colocan las piedras, de los capataces que supervisan la obra y de las poleas que suben la caliza. Por otro lado, el haya permite absorber impactos, lo que da estabilidad en situaciones de vibración o movimientos ligeros.
A medida que los andamios toman forma, los carpinteros verifican la unión de las vigas, asegurando cada atadura hecha con cuerda de cáñamo y cada clavo martilleado. La altura de los muros del castillo será de 8 metros, lo que implica reforzar la seguridad.
En otro lugar de la colina, otro grupo de carpinteros construye una estructura de madera de roble para almacenar allí la cebada. Cuando el castillo esté construido, el silo servirá para que los soldados dispongan de suficiente cereal en caso de asedio prolongado, de manera que podrán resistir una larga temporada sin que les falten alimentos.
A estas alturas, ya habremos cobrado en varias ocasiones nuestro jornal laboral. De hecho, el capataz nos habrá pagado semanalmente los maravedís que nos corresponden por la labor desempeñada. Si somos hombres y, por ejemplo, traemos caños de madera para conducir por ellos el agua necesaria para la obra, cobraremos 40 maravedís por día. En cambio, si somos mujeres y traemos la piedra desde la cantera hasta la colina, cobraremos 20 maravedís.
A medida que avanzan los meses, observaremos cómo los maestros de obra apremian a sus peones. Dado que un emisario informa con regularidad al rey sobre el avance de las obras, más les vale cumplir con los plazos. De hecho, el encargo de futuros proyectos dependerá del éxito que tengan con este castillo.
Cada día, de lunes a sábado, al caer la noche, los maestros ordenan detener los trabajos. Entonces, mientras la gente de Irun, de Hondarribia y de Hendaia se retira a sus casas, el resto se dirige a las posadas y unos pocos se quedan a dormir en la casa de madera que han levantado a pie de obra. Cuando la colina queda en silencio, dos peones velan toda la noche para evitar que algún desaprensivo robe material o dañe la obra.
Al amanecer, varios obreros vuelven a subir a los andamios, otros cargan las angarillas de piedra y las trasladan al lado del castillo donde se necesitan. A pie de obra, varios hombres mezclan en una gaveta la cantidad de cal y agua necesaria para obtener una buena argamasa. Más tarde, varias mujeres les llevarán herradas de agua y sacos de cal para que en todo momento tengan el material de la mezcla. Por su parte, el herrero enciende el horno de la herrería y activa el fuelle para mantener vivo el fuego. Por otro lado, los carpinteros seleccionan la madera de roble para colocarla en el suelo del castillo, la de haya para la puerta, y la de fresno para hacer nuevas angarillas.
A comienzos de 1517, el castillo de Behobia está construido gracias ala colaboración de personas provenientes de Gipuzkoa, Navarra y Francia, pero también gracias a la madera, a la piedra y al hierro que se ha traído de esos tres territorios. A pesar de este esfuerzo común, muy pronto, en 1522, el castillo es el escenario de un enfrentamiento bélico entre estas tres jurisdicciones. Y es que las guerras no entienden de vecindades ni de trabajo colaborativo.
Cinco siglos después de su construcción, el castillo conserva una parte de sus muros. Hoy en día se llama Gazteluzar y podemos pasear por él gracias a los trabajos de restauración que se han llevado a cabo. Al levantar la mirada hacia sus piedras, podemos imaginar a los hombres y mujeres que lo construyeron; sin embargo, también nos enfrentamos a los contrastes que implica vivir en una frontera, donde las guerras matan la convivencia.
miércoles, 21 de junio de 2023
Pintoresca Vitoria la de 1834
Militar y teniente de navío, Alexander Mackenzie llega a una Vitoria inmersa en pleno conflicto carlista. En el audio que podrás escuchar pinchando aquí o en la imágen de abajo, seguiremos sus pasos guiándonos por sus propias palabras y recuerdos, los cuales dejó por escrito.
La estampa que hace de Vitoria resulta atrayente, pintoresca (atención a su descripción del Parador Viejo de la calle Postas) pero sin hacer concesiones a las fantasías que a menudo algunos viajeros que nos visitaron volcaron en sus relatos. [Audio producido por Cadena Ser Vitoria y presentado por Jon Dos Santos (todo mi agradecimiento)].
martes, 3 de mayo de 2022
La última campana de Estíbaliz
Al parecer, en el año 1900, la espadaña del Santuario de Estíbaliz debía mostrar hasta tres huecos para tres campanas (hoy sólo tenemos dos). Al menos eso es lo que nos cuenta Manuel Díaz de Arcaya en su obra ‘La Basílica de Nuestra Señora de Estíbaliz’, un librito que fue publicado en la citada fecha. Sea como fuere, ese detalle de los tres huecos sin campana, nos ayuda a entender la anécdota que vamos a transcribir tomando textualmente las palabras de Díaz de Arcaya. Dice así:
“Aunque los huecos de la torre-espadaña de Estibaliz indican
que hubo en ella tres campanas, ya en la segunda mitad del siglo XVIII no debía
de existir más que una, a juzgar por una interesantísima nota que me ha
proporcionado mi apasionado amigo el Excmo. Sr. D. Vicente González de
Echávarri. De ella se desprende que, según consta en las actas del Municipio,
en 1775, la parroquia de San Pedro solicitó al Ayuntamiento que le cediera para
la torre de dicha iglesia ‘la campana’ de Estíbaliz. No debía, pues, de quedar
en esta fecha en el Santuario de Estíbaliz más que una sola campana.
El Ayuntamiento accedió a lo solicitado por la parroquia;
pero como la iglesia de San Pedro no estuviese autorizada más que para usar cuatro
campanas, el Municipio recurrió al Obispo de Calahorra, a fin de que concediese
a esta parroquia una campana más; a lo cual accedió el Prelado, concediéndole
el uso de ésta de Estíbaliz, que sirviese para llamar al Cabildo de la Universidad
a sus reuniones en la iglesia de San Pedro, que era la primada. Posteriormente
se dio sin duda algún distinto destino a esta campana; pues sabemos que sirvió
para el reloj que hay en el segundo cuerpo del campanario de dicha torre.
Más tarde aún debió refundirse esta campana: pues la que hoy
existe en el citado reloj lleva la inscripción siguiente: “J.H.S.-María y
Josef- Sancte Petre para pronobis.-Año de 1824.-La posterioridad se asombre que
estando reunida la parroquia para tratar inscripción más análoga llegó la feliz
noticia el 3 de Octubre de 1823 de la libertad de nuetro Monarca D. Fernando
VII y no se halló otra cosa que la publicación de tan memorable suceso.”
En fin, desconozco si sigue esta última campana refundida
allí arriba en el campanario de San Pedro, lo que si que creo es que no queda ni
resto de ese supuesto reloj de Díaz de Arcaya dice que tenía en su segundo
cuerpo allá por el año 1900. ¿Alguien sabe cuando llegaron a quitarlo?